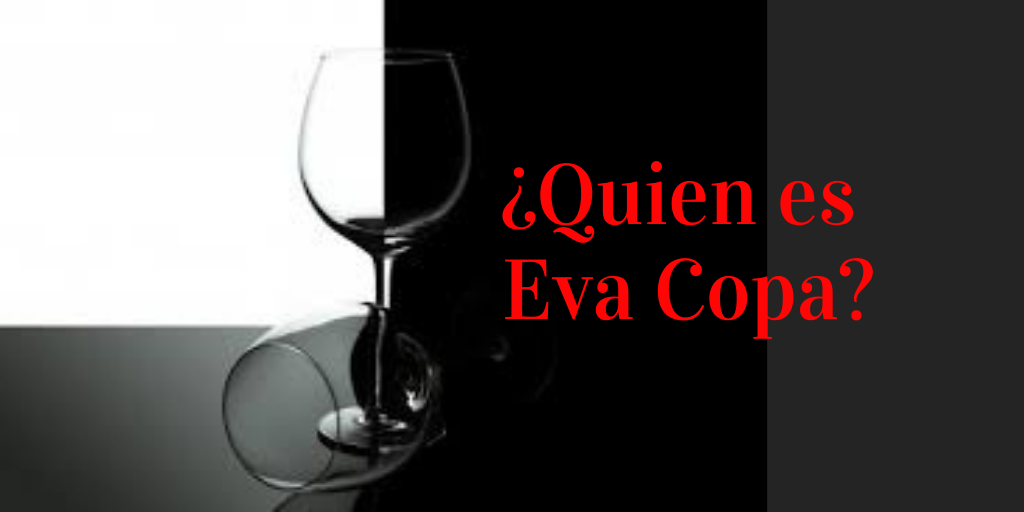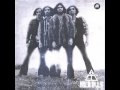New York Times (Estados Unidos): "Cuando las vacunas salieron al mercado, algunos fabricantes insistieron en una amplia protección de la responsabilidad que puso en peligro el acceso de los países más pobres. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen prohibido vender o donar sus dosis no utilizadas, como ha informado Vanity Fair, porque las fuertes protecciones de responsabilidad que los fabricantes de medicamentos disfrutan aquí no se extienden a otros países. (El gobierno de Biden recientemente eludió esta restricción al clasificar las vacunas que dio a México y Canadá como "préstamos", pero se trata de una engorrosa solución que crea más confusión y retrasos).
En otros países, Pfizer no sólo ha buscado la protección de responsabilidad contra todas las demandas civiles, incluso las que pudieran surgir de la negligencia de la empresa, sino que ha pedido a los gobiernos que pongan las reservas de su banco central, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra las demandas. Algunos países han, comprensiblemente, se han resistido a estas demandas, según la y el ritmo de los acuerdos de compra se ha ralentizado.
Al verse excluidos de la adquisición de vacunas, esos mismos países también se han encontrado con que no pueden fabricar las vacunas ellos mismos. Las empresas y los países están acaparando tanto las materias primas como los conocimientos técnicos, y han impedido que las naciones más pobres suspendan las patentes a pesar de los tratados internacionales que permiten tales medidas en casos de emergencia".
La Vanguardia (España): "La Comisión Europea acaba de suscribir el segundo contrato con la farmacéutica Pfizer/BioNTech por 300 millones de dosis de vacunas contra la covid más para entregar este año, sin que se conozcan aún los términos contractuales del primer acuerdo. Ni el precio de las dosis, ni las entregas, ni las posibles indemnizaciones por fallos en el fármaco. Ante las críticas por la falta de información, Bruselas publicó a principios de año los contratos suscritos con las compañías tanto autorizadas como las que están en proceso de serlo, aunque tachando la información más relevante, lo que avivó las críticas.
La Vanguardia ha tenido acceso al contrato completo que suscribió la Comisión Europea con la multinacional que se ha convertido en el principal proveedor de vacunas contra la covid de Europa. Y el precio es más elevado de lo que un cargo del Gobierno belga colgó en Twitter. Este filtró 12 euros por dosis, el segundo más alto tras Moderna (18 euros). Sin embargo, el contrato recoge otras tarifas. Los primeros 100 millones de dosis tenían un precio de 17,50 euros por dosis, mientras que desde los 101 a las 200 millones de dosis la tarifa baja a 13,50 euros. Esto supone, según el documento al que ha tenido acceso La Vanguardia , que el precio para los primeros 200 millones de dosis contratados asciende a 15,50 por dosis, a lo que hay que sumar los impuestos.
El documento suscrito detalla las posibles responsabilidades de la compañía en el caso de que el suero produjera algún daño a terceros, incluidas empresas. Y en el texto se deja claro que toda la responsabilidad queda en manos de la Comisión Europea y de los países miembros. La farmacéutica se responsabiliza de algún fallo que pudiera registrarse en la fabricación del suero, pero a partir de la entrega del mismo a los países miembros, la multinacional no se responsabiliza, ni afrontará ninguna indemnización. Ni ella, ni ninguno de sus directivos ni trabajadores ni tampoco los de cualquiera de sus socios. No se hace referencia en el texto a posibles indemnizaciones por efectos adversos no descritos en la ficha técnica del medicamento".
Más:











































.jpg)
.jpeg)

























%2022.27.50.png)